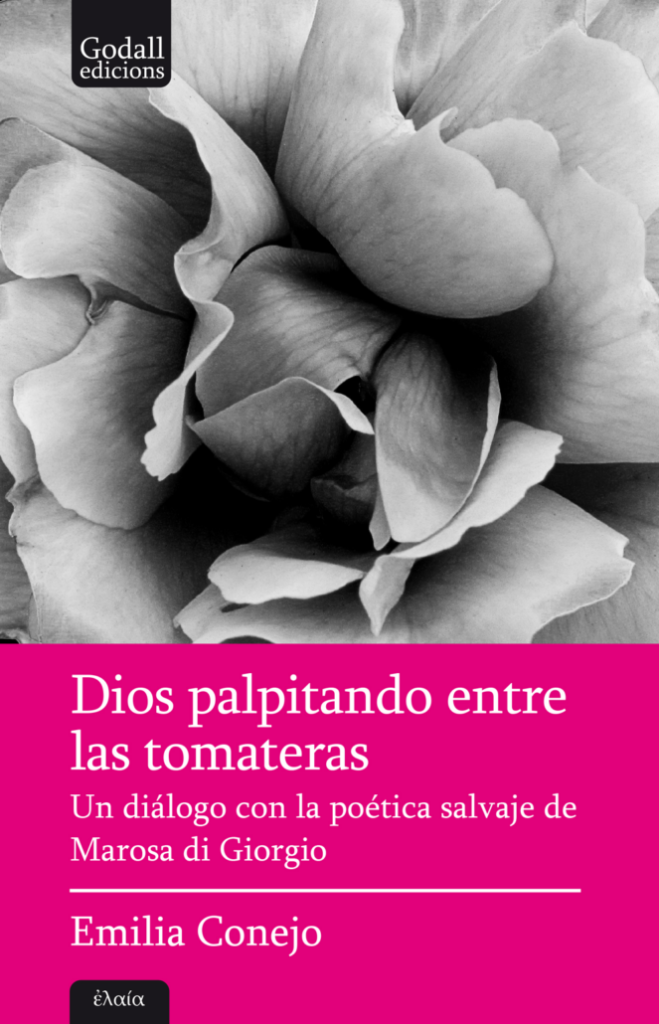
(p. 15)
Marosa es el nombre de una planta italiana, fantástica; cada tanto da una flor sumamente abrillantada. Parece ser que esta flor fue traída de las Galias, o no: pero formó parte de los rituales druídicos. Así decían siempre en mi casa. A lo mejor inventaron todo. Inventaron el nombre Marosa.
Marosa di Giorgio
(p. 18)
Plaza de Cagancha, en Montevideo. Una mujer un tanto extravagante está sentada a una mesa de mármol redonda. Apoya la cabeza en el respaldo cónico de su silla y su figura se refleja por doquier entre las columnas del laberinto de espejos del café Sorocabana. El color oscuro de la madera abraza a los asiduos durante sus tertulias, como un tejo centenario a quienes se sientan a su sombra en una tarde de verano. Marosa di Giorgio bebe café muy negro y busca en él piedras preciosas. “Cuando tomo café quedo invulnerable. Como si me tocara un dios. Esta infusión tiene un hechizo. Ayuda al ensueño y a la distensión”.
(p. 24)
Todo lo que cuento y canto es mi infancia en una zona agraria, oscura, oclusa y a la vez libérrima e irisada, donde transcurrieron mis primeros pasos.
Marosa di Giorgio
(pp. 26-27)
Marosa di Giorgio no dejó nunca de habitar la región rural en la que su abuelo se instalara poco tiempo después de llegar al Uruguay desde Florencia: “Y del campo hablo, porque a él partí, apenas vividos ocho días”, escribe en su semblanza biográfica, “Señales mías”, al comienzo de Los papeles salvajes. En la chacra familiar pasó su infancia, una infancia en la que había vida, luz y “telarañas cargadas de perlas”.
Su obra literaria en conjunto —su poesía, sus relatos, su novela— comienza y permanece en la quinta familiar, esa cornucopia de la que todo emana, “apropiada sólo para que la morasen fantasmas, o algunas gentes extrañas y hermosísimas, o un animal blanco y poderosamente milagroso. En su torno todas las flores se ceñían y todas las bestias y las sombras todas y los destellos”. Ese es el mundo marosiano, digiorgiano, y de esas flores sagradas y alrededor de ese animal blanco y milagroso brota su poesía como una planta carnívora. Es una infancia en la que todo está abigarrado y sobrecargado como en los templos barrocos, y en la que se acoplan la belleza y lo siniestro, como en una orquesta palpitante dirigida por Victor Hugo tarareando su prefacio a Cromwell: “Obrará como la naturaleza, mezclará en sus creaciones, pero sin confundirlas, la sombra y la luz, lo grotesco y lo sublime, el cuerpo y el alma, la bestia y el espíritu”. Y en el centro de aquel mundo, Dios, los ángeles y los diablos, manifestaciones diversas de una divinidad que ama a la poeta con apetito y derroche:
Por aquel entonces, Dios ya me quería, me amó siempre con voracidad. Como yo era una niña, él venía a mí alegremente; jamás se me mostró austero. A veces, hasta se disfrazaba de amapola, se ponía una bonita máscara rosada, o de venado y usaba dominó velludo y color oro.
Un dios vital y salvaje y que arropa y violenta y oscuro y cómplice, que sabe desde el principio que el destino de aquella niña es la poesía, y a quien ella escucha y obedece. Desde aquella invitación divina, Di Giorgio se dejará iluminar como Rimbaud o Lautréamont para instalarse en esa “zona erizada y deliciosa” en la que desde entonces habitara.
Al comienzo de la adolescencia, la familia se muda a la ciudad: “Dios me quitó el bosque. Y me trajo a la ciudad, que, con todos sus espejos y sus flores, no es el bosque”. A partir de ese momento, Marosa deseará intensamente retornar a su origen, regresar una y otra vez al locus amoenus de su infancia, y recreará en su escritura un jardín salvaje imaginal que se tornará con el tiempo más verídico y vital que el que apreciaran los sentidos.
(p. 31)
Vi la Creación, Maravilla, el altar de Dios, poblado de liebres, azucenas, de dientes y corolas. Todo estaba allí, todo estará por siempre allí.
La gente me pregunta a veces si mi poesía es surrealista, y yo contesto que es realista, mágica. Realista porque las cosas pasaban así y mágica porque la vida es mágica.
Marosa di Giorgio
(pp. 44-46)
“A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca de esto”, escribe Hildegard von Bingen acerca de sus visiones.
La experiencia visionaria constituye una parada fundamental en el trayecto del romanticismo al surrealismo, especialmente con Rimbaud y Lautréamont, poetas con quienes Marosa guarda una relación de afinidad e influencia indudables (era una admiradora declarada de Lautréamont e interpretó textos suyos en teatro). Pero la tradición visionaria llega, evidentemente, mucho más atrás. En los siglos xii, xiii y xiv nos encontramos con Hildegard von Bingen, Juliana de Norwich o las beguinas, esas místicas religiosas heterodoxas que practicaban lo que Luisa Muraro ha llamado “la teología en lengua materna” y con las que Di Giorgio se siente vinculada dentro de su propia solitud: “Con Swedenborg, Juana de Arco y las poetas místicas del medioevo tengo un nexo. Pero ocurre que estoy sola con una rosa blanca en la mano”. Lo que Marosa comparte especialmente con estas místicas es tal vez la visión como una experiencia corporal de Dios, muy similar a la experiencia que Milagros Rivera Garretas describió como “una experiencia corporal del ser, del más en términos absolutos, hasta entonces indisponible, indecible e inaudito”, una experiencia que “es de otro mundo y, al mismo tiempo, no es nada de otro mundo, porque es tan corriente como, por
ejemplo, el quedarse embarazada o el descubrir el don de la alteridad en una pordiosera accidentalmente encontrada por la calle”. Esta mística de lo cotidiano —cuando lo cotidiano es el jardín exaltado y exuberante que germina en la psique de la autora a partir de sus recuerdos de infancia— es tal vez lo que haga de Di Giorgio una beguina del siglo xx. Demasiado carnal, como ellas, pero por suerte demasiado moderna para morir —como algunas de ellas— en la hoguera.
Tan de otro mundo y de este mundo son las visiones de Di Giorgio. Ella misma se refiere a sus raptos poéticos, sus inspiraciones, como a revelaciones o visiones, y al proceso de creación de un poema como “algo que sucede de súbito como si se encendiera la luz”.
(pp. 56-57)
Marosa di Giorgio, así, nunca abandona su religiosidad, enmarcada en el imaginario católico, sino que la redimensiona hasta el extremo de hacerla solo vagamente identificable en el marco de la ortodoxia cristiana. Di Giorgio se reconoce dentro de la Iglesia católica: “Soy de Dios y de sus ángeles. Eso me advirtieron y lo acato […] y estoy en la Iglesia católica desde siempre”, y aunque no solía ir a la iglesia, no cuestionó nunca sus convicciones católicas, si bien tampoco sintió nunca que estas se opusieran a su expresión poética. Los ángeles y los santos que pululan por su jardín y la chacra no modifican su fe, pero en este marco en el que se encuadra su reflexión ontológica, la Iglesia católica queda subsumida en una cosmovisión panteísta, pagana. Di Giorgio se apropia de la ortodoxia y la transgrede, en el más puro gusto carnavalizante de lo neobarroco, y puede afirmar, por un lado, que le gustaría morir transformándose “en una mariposa ondeante sobre el jardín natal”, y, por otro, que aparecen “en la diminuta cabeza, la fantasía, mis familiares, mis animales y plantas, Dios”.
La creación poética y su sentir religioso aparecen unidos en esa zona límite de la que hablaba Trías, y la poeta se refiere a esa cosmovisión panteísta como a algo abierto y compatible con las religiones monoteístas: “Conozco templos de otras religiones y en todos me sentí muy bien”.
(pp. 94-96)
El erotismo es la arquitectura construida alrededor del deseo, un deseo que denota una relación amorosa, carnal y fulgurante con el mundo, un sustantivo que nos recuerda que somos seres no solo vivientes, sino también y especialmente anhelantes e incompletos, y siempre atentos al juego de la vida. La palabra griega eros indica “necesidad”, “carencia”, “deseo por lo que falta”, afirma Anne Carson en su célebre ensayo Eros dulce y amargo; “el que ama desea lo que no tiene” y de ahí que su representación sea la de “aplazamiento, desafío, obstáculo, hambre, elevación alrededor de una ausencia radiante”. El deseo, afirma Carson, se mueve, y eros es en realidad un verbo. Que este anhelo produzca al mismo tiempo placer y dolor es lo que lo hace desmesurado e inasible, resbaladizo, y, por tanto, glukupidron o “dulceamargo”, como lo designa Safo. Como una trucha, se escapa en cuanto es apresado, y Eros continúa nadando, a veces contra corriente, remontando río arriba el cauce de la lógica, la sensatez o la normatividad. Es juego, pérdida y desperdicio, añade Perlongher, amén de regodeo, voluptuosidad, desmesura y placer. Él enfatiza ese juego: “erotismo en tanto que actividad que es siempre puramente lúdica”, lo dulce por encima de lo amargo.
En Di Giorgio, el deseo también se mueve, no se detiene ni queda contenido en lo sexual —aunque lo suele incluir de una forma u otra—; más bien confiere una intensidad extraordinaria a la percepción del mundo, una carnalización de la experiencia espiritual, intelectual y estética. De ahí que imágenes digiorgianas como la de la “blancura lúbrica” de los jazmines (253) o la de unas ciruelas que laten furiosamente: “las ciruelas maduraron de golpe, parecían coágulos, corazones, se las oía pulsar” (246), resulten evocadoras. El erotismo de Marosa —latente y palpable en su obra poética, pero que explotará finalmente en sus relatos— va mucho más allá de la sexualidad, como veremos más adelante cuando profundicemos en la concepción espiritual de lo erótico o la erótica de lo espiritual.
George Bataille recuerda la diferencia entre sexualidad y erotismo: si bien la actividad sexual destinada a la reproducción es común tanto a los animales como al ser humano, solo el último ha conseguido transformar dicha actividad en un acto erótico. “La diferencia es una búsqueda psicológica independiente del fin natural dado en la reproducción y del cuidado que dar a los hijos”. Una inmensa cantidad de obras de arte nacen de esa plusvalía de lo erótico, de ese excedente sin finalidad y de esa carencia que genera la distancia que separa el deseo del objeto deseado.
En el caso de Di Giorgio, sin embargo, sucede a veces lo contrario: se da a menudo una sexualidad completamente disociada de lo erótico, una sexualidad aparentemente integrada en lo cotidiano; lo sexual es otra cosa, directa, brutal, casi ejecutiva a veces. Lo erótico está en otro lugar, en una sensualidad que rebasa los lindes del texto. Y, sin embargo, ambos conviven en ese jardín con la naturalidad de un bosque en la noche, de ese jardín nocturno con las bocinas sexuales de las que hablaba Negroni.
Andábamos por los oscuros comedores,
corredores. Y algún fugaz visitante
sexual era atendido o evitado.
Y clavelinas, tenebrarios, tenebrarios, clavelinas, y más
cosas. (262)
Los poemas de Marosa di Giorgio están extraídos de la edición de Los papeles salvajes. Adriana Hidalgo (2013). El número de página está entre paréntesis.

Emilia Conejo (Madrid, 1975)
Licenciada en Filología Inglesa, posee un máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana. Ha vivido en Irlanda y en Alemania, donde ha trabajado como traductora y profesora. En España se dedica a su edición.
Es autora de dos poemarios, Minuscularidades (2015) y De aquí (2019), ambos publicados Godall Edicions, y sus poemas han aparecido en diversas antologías. Asimismo colabora con diversas revistas de crítica literaria y creación poética. Su último libro, también publicado en Godall Edicions en 2023, es Dios palpitando entre los tomateras. Un diálogo con la poética salvaje de Marosa di Giorgio.
Emilia Conejo
Colaboradora anfibia

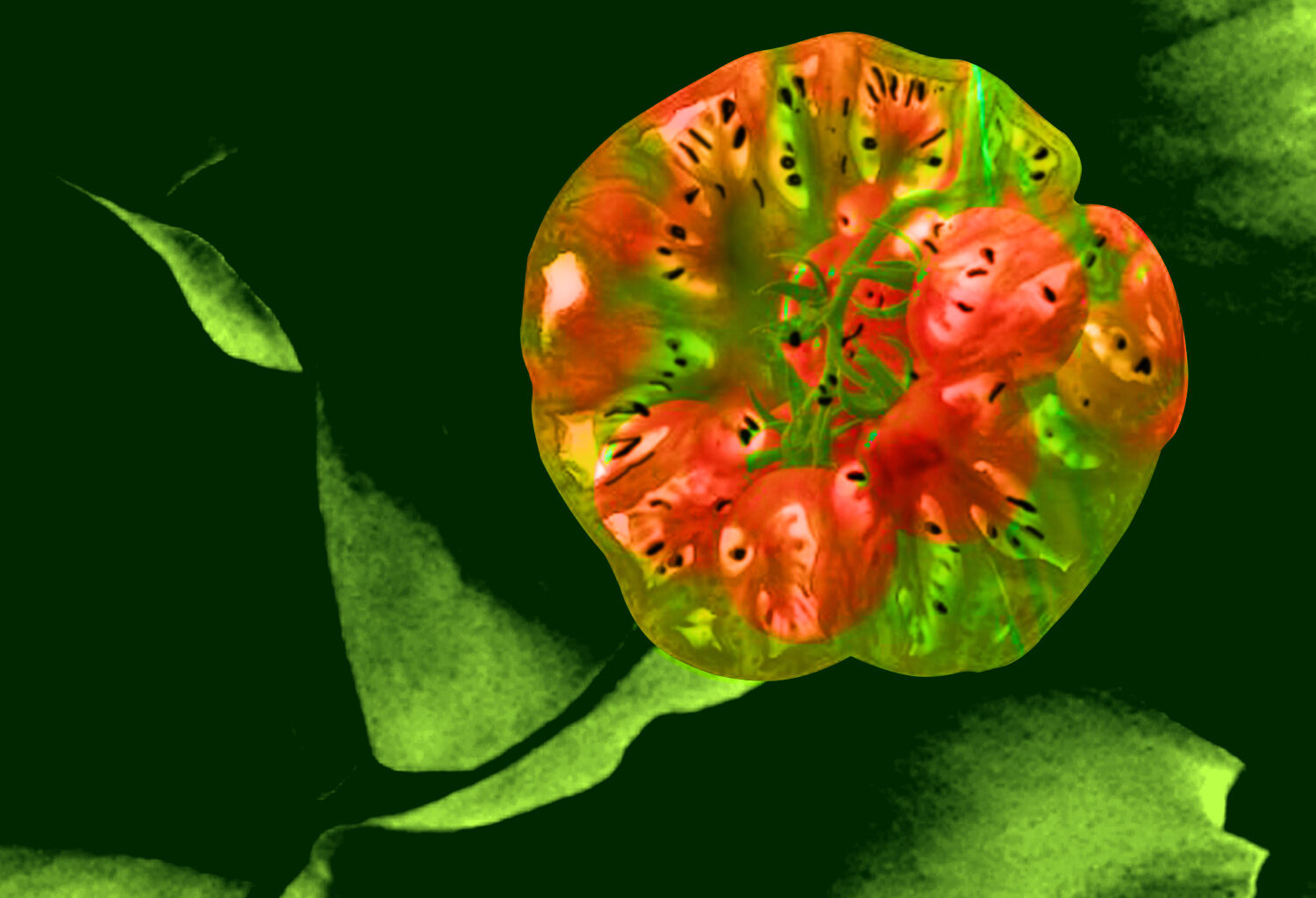



1 comment
Conocí a Marosa cuando yo era niña (era la tía de una vecinita, amiga de mi infancia). La primera vez que la vi llamó mi atención por su extravagancia, su cabellera larga y cuidadosamente despeinada y su magnetismo. Tiempo después, ya en mi juventud, me seguía llamando la atención cuando la cruzaba en la Avenida 18 de Julio o en el café Sorocabana. Yo había crecido y ella también, pero seguía atrapando la atención de todas las miradas, su ropa, su maquillaje, su pelo, su sensualidad que la edad no pudo callar. No era una artista con pose extravagante, era ella misma y eso se percibía. El artículo me recordó todo eso y más, por lo que estoy agradecida y me siento orgullosa de haber compartido Montevideo con una figura que es reconocida también en el exterior.